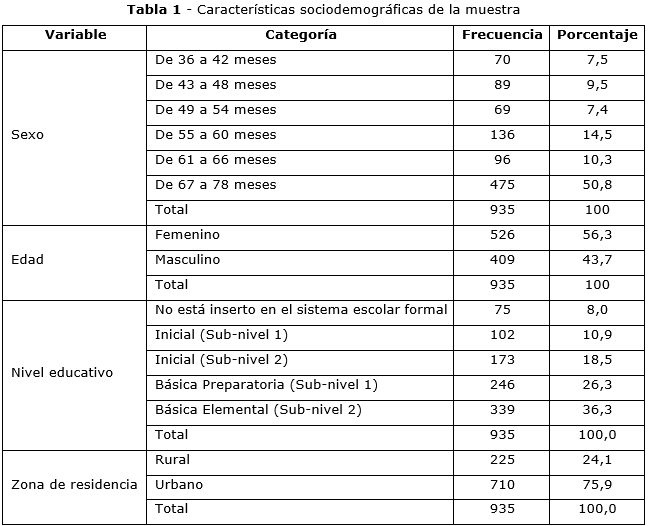
Artículo de Investigación
Patrones de uso de pantallas y desarrollo cognitivo global en niños preescolares
Screen use patterns and global cognitive development in preschool children
Iván Leonardo Pincay Aguilar1* https://orcid.org/0000-0002-9093-7838
Jonathan Alexander González Cano1 https://orcid.org/0000-0002-3420-6109
Christian Milton Molina Garces1 https://orcid.org/0009-0009-6668-3012
Alex Xavier Win Mejia2 https://orcid.org/0009-0002-9283-5162
1Universidad Estatal de Milagro. Milagro, Ecuador.
2Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Guayaquil, Ecuador.
*Autor para la correspondencia. Correo electrónico: ipincaya@unemi.edu.ec
RESUMEN
Introducción: El uso creciente de pantallas en la primera infancia genera debate sobre su impacto en el desarrollo. Esta investigación busca entender la relación entre distintos patrones de uso de pantallas y el desarrollo cognitivo global en niños pequeños.
Objetivos: Analizar la asociación entre los patrones de uso de pantallas (frecuencia, dependencia, supervisión y establecimiento de reglas) y el desarrollo cognitivo global.
Métodos: Se realizó un estudio transversal con 935 niños. El desarrollo cognitivo global se midió con el CUMANIN. Las variables de uso de pantallas se categorizaron en niveles. Se aplicaron análisis de varianza (ANOVA) para evaluar diferencias.
Resultados: Se encontraron asociaciones significativas con la frecuencia de uso (p= 0,002), la dependencia percibida (p= 0,001) y el establecimiento de reglas familiares (p= 0,047). Niños con baja frecuencia de uso y baja dependencia mostraron un desarrollo cognitivo global significativamente inferior. Un bajo establecimiento de reglas también se asoció con menor desarrollo. La supervisión familiar no mostró diferencias significativas.
Conclusiones: La relación entre el uso de pantallas y el desarrollo cognitivo es compleja. Los hallazgos sugieren que la baja frecuencia de uso y el bajo establecimiento de reglas familiares se asocian con menor desarrollo cognitivo global. Esto subraya la importancia de la calidad de la mediación familiar sobre la simple restricción del tiempo.
Palabras clave: dependencia de pantallas; desarrollo cognitivo infantil; primera infancia; reglas familiares; uso de pantallas.
ABSTRACT
Introduction: The increasing use of screens in early childhood generates debate regarding its impact on development. This research seeks to understand the relationship between different patterns of screen use and global cognitive development in young children.
Objectives: To analyze the association between screen use patterns (frequency, dependency, supervision, and rule establishment) and global cognitive development.
Methods: A cross-sectional study was conducted with 935 children. Global cognitive development was measured using the CUMANIN test. Screen use variables were categorized into levels. Analysis of Variance (ANOVA) was applied to evaluate differences between groups.
Results: Significant associations were found with the frequency of use (p= 0,002), perceived dependency (p=0,001), and the establishment of family rules (p=0,047). Children with low frequency of use and low dependency showed significantly lower global cognitive development. Low establishment of rules was also associated with lower development. Family supervision showed no significant differences.
Conclusions: The relationship between screen use and cognitive development is complex. The findings suggest that Low Frequency of Use and Low Establishment of Family Rules are associated with lower Global Cognitive Development. This underscores the importance of the quality of family mediation over simple time restriction.
Keywords: child cognitive development; family rules; screen time, early childhood; screen dependence.
Recibido: 02/08/2025
Aprobado: 03/11/2025
INTRODUCCIÓN
La rápida expansión de las tecnologías digitales ha transformado radicalmente la vida cotidiana en las últimas décadas e impacta de manera profunda en todas las esferas sociales y culturales.(1) Dentro de este contexto de digitalización global, la exposición a pantallas (teléfonos inteligentes, tabletas, televisores y computadoras) se ha incrementado de manera exponencial,(2) incluso en las poblaciones más jóvenes. La primera infancia, que abarca el periodo crucial desde el nacimiento hasta los seis años, se ha visto particularmente inmersa en esta era digital.(3) Durante esta etapa, se sientan las bases fundamentales para el desarrollo neuropsicológico, emocional y motor, lo que convierte la exposición a pantallas en un tema de creciente interés y preocupación, para la salud pública y la investigación científica.(4)
El desarrollo global en la primera infancia es un proceso complejo e interconectado que abarca múltiples dominios: Cognitivo, lingüístico, socioemocional y motor. Cada uno de estos aspectos se nutre mutuamente; forma un andamiaje integral para el crecimiento y aprendizaje del niño.(5) La adquisición de habilidades en estas áreas es fundamental para la autonomía, la capacidad de interacción con el entorno y el éxito en etapas educativas y sociales futuras. Un desarrollo neuropsicológico global óptimo durante estos años formativos, es un predictor clave de bienestar a largo plazo, mientras que cualquier alteración o retraso en uno o varios de estos dominios, puede tener repercusiones significativas en la trayectoria de vida del niño.(6)
La literatura científica ha comenzado a indagar en la compleja interrelación entre el tiempo de exposición a pantallas y el neurodesarrollo infantil general, con resultados aún en consolidación.(7) Si bien las pantallas pueden ofrecer oportunidades educativas y de entretenimiento, el uso excesivo y no supervisado, especialmente aquel que desplaza actividades esenciales, como el juego libre, la interacción social directa, la actividad física y la exploración multisensorial, se asocia con posibles efectos adversos en diversas áreas del desarrollo neuropsicológico.(8,9) Algunas investigaciones sugieren que el tiempo prolongado frente a las pantallas podría limitar las oportunidades para que los niños desarrollen y refinen sus habilidades en los dominios cognitivo, lingüístico y socioemocional, al reducir la interacción humana directa y el estímulo tridimensional del entorno.(10) Sin embargo, existe un vacío significativo en la comprensión de estas dinámicas en contextos culturales y socioeconómicos específicos, lo que subraya la necesidad de estudios localizados.(11)
En Ecuador, particularmente en la Zona de Planificación 5, la penetración de dispositivos digitales en los hogares es una realidad innegable.(12) A pesar de esta creciente exposición, la investigación que aborde de manera específica la asociación entre el tiempo de pantalla y el desarrollo global en la población infantil local es escasa.(13) Desde una perspectiva de salud pública, comprender esta relación es crucial. Los hallazgos de estudios contextualizados son indispensables para informar la creación de estrategias preventivas, programas de promoción de la salud y herramientas de detección temprana de posibles retrasos en el desarrollo. Estos datos son vitales para orientar a padres, educadores y profesionales de la salud en la gestión del uso de pantallas y en el fomento de un desarrollo infantil óptimo.(14)
La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la asociación entre el tiempo de exposición a pantallas y el desarrollo neuropsicológico global en niños de 3 a 6 años.
MÉTODOS
Diseño
Se adoptó un diseño transversal, analítico. La selección de la Zona de Planificación 5 (Zonal 5) de Ecuador se justifica por su significativa heterogeneidad demográfica y socioeconómica; abarca centros urbanos y amplias áreas rurales; esta diversidad permite capturar una alta varianza en los patrones de uso de pantallas, para fortalecer la validez ecológica de los hallazgos.
Participantes y muestra
Los criterios de inclusión fueron: Edades comprendidas entre 36 y 78 meses y contar con el consentimiento informado firmado por el padre, madre o tutor legal. Se excluyeron quienes no finalizaron los cuestionarios (CUMANIN y encuesta de uso de pantallas).
La muestra se conformó por 935 niños de ambos sexos, en el rango de edad de 36 a 78 meses (3 a 6,5 años), residentes activos de la Zonal 5. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. La composición de la muestra fue de 56,3 % del sexo femenino (n= 526) y 43,7 % del masculino (n= 409).
Variables e instrumentos
Variables sociodemográficas: Edad y sexo del participante, el nivel educativo del cuidador principal, y el área de residencia (urbana o rural). La clasificación del nivel educativo corresponde al sistema educativo de Ecuador, con las siguientes agrupaciones y edades aproximadas: Inicial (subnivel 1): 3-4 años; inicial (subnivel 2): 4-5 años; básica preparatoria (subnivel 1): 5-6 años; básica elemental (subnivel 2): 6-7 años.
La variable dependiente fue el desarrollo cognitivo global. Se midió con la puntuación global (o cociente de desarrollo) del Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil (CUMANIN).(16) Aunque el CUMANIN mide primariamente la madurez neuropsicológica, en este estudio se empleó su puntuación global como constructo operacional amplio, que integra los dominios fundamentales (lenguaje, motor y cognitivo).
Las variables independientes fueron cuatro dimensiones categóricas ordinales (bajo, medio y alto) del uso de pantallas, medidas mediante la Encuesta de uso de pantallas: Frecuencia de uso (intensidad y regularidad), dependencia de uso de pantallas (grado de necesidad percibida), supervisión familiar (nivel de monitoreo) y establecimiento de reglas familiares (existencia y consistencia de normas domésticas explícitas).
Procedimientos
La encuesta de uso de pantallas se realizó mediante una adaptación cultural y lingüística para el contexto ecuatoriano de la “Escala de Dependencia de Pantallas” (Screen Dependency Scale), instrumento validado por Abdul Hadi A y otros.(17) Antes del estudio principal, se realizó una fase piloto que permitió el ajuste final del instrumento. La fiabilidad en la consistencia interna, evaluada por el alfa de Cronbach, fue excelente (alpha= 0,899) y la validez de constructo se confirmó mediante un análisis factorial exploratorio. La información sobre el CUMANIN y el resto de los datos se recolectó entre enero y agosto de 2024.
Análisis de los datos
Los datos se analizaron utilizando el software IBM-SPSS Statistics. Se calcularon frecuencias y porcentajes para la descripción sociodemográfica. Para investigar la asociación entre el desarrollo cognitivo global y las variables categóricas de uso de pantallas, se emplearon análisis de varianza (ANOVA) de un factor. Se verificaron los supuestos para la aplicación del ANOVA. Para las variables que el ANOVA resultó estadísticamente significativo (p< 0,05) se aplicaron pruebas de comparaciones múltiples post hoc de Tukey HSD, para identificar las diferencias específicas entre los grupos. El nivel de significación estadística se estableció en α= 0,05.
Consideraciones éticas
La investigación se llevó a cabo en apego a los principios éticos de la Declaración de Helsinki.(18) El estudio fue aprobado por el comité ético institucional. Se garantizó el consentimiento informado por escrito, la confidencialidad, el anonimato y el manejo seguro de los datos, con un riesgo mínimo para los participantes.
RESULTADOS
Con el CUMANIN, la puntuación global continua de la muestra presentó una media M= 55,41 con desviación estándar de DE= 33,405. En cuanto a la clasificación del estado de madurez neuropsicológica, según los criterios del CUMANIN, se encontró que la mayoría de los niños (69,3 %) se ubicaron en el rango de desarrollo normal. Una proporción elevada de la muestra se clasificó en las categorías de riesgo y déficit: 8,8 % se encontró en la categoría de riesgo y el 21,9 % en la categoría de retraso (déficit). Esta distribución se estableció como punto de partida para evaluar las asociaciones con los patrones de uso de pantallas.
La tabla 1 detalla las características sociodemográficas de los participantes. La mayoría tenía entre 67 y 78 meses; el 56,3 % del sexo femenino. En cuanto al nivel educativo, el mayor porcentaje (36,3 %) se encontraba en básica elemental (sub-nivel 2). El 75,9 % residía en zonas urbanas.
La tabla 2 resume las medias del desarrollo cognitivo global, por categoría de las variables de uso de pantallas. Para frecuencia de uso y dependencia de uso se observó una tendencia ascendente en las medias de desarrollo (ej. frecuencia baja: 45,23; media: 56,13; alta: 59,80; y dependencia baja: 46,38; media: 56,06; alta: 60,64). La mayoría de los niños se concentró en las categorías "medio" de ambas variables (75,1 % en frecuencia y 67,6 % en dependencia). Las medias de desarrollo para supervisión familiar fueron muy similares entre sus categorías (baja: 54,55; media: 55,62; alta: 54,92), con la mayoría en "medio" (77,3 %). Finalmente, en establecimiento de reglas, las medias fueron 48,70 (bajo), 56,47 (medio) y 46,43 (alto), siendo "medio" la categoría predominante (86,5 %). Es relevante la N muy pequeña para la categoría "alto" en esta última variable (n= 7).
La tabla 3 presenta los resultados del ANOVA para el desarrollo cognitivo global. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas con la frecuencia de uso de pantallas (F(2, 932) = 6,212; p= 0,002), la dependencia de uso de pantallas (F(2, 932) = 7,334, p= 0,001) y el establecimiento de reglas familiares (F(2, 932) = 3,078, p = 0,047). Esto indica que el desarrollo cognitivo global varía significativamente según los niveles de estas variables. En contraste, la supervisión familiar sobre el uso de pantallas no mostró diferencias significativas (F(2, 932) = 0,068, p= 0,934); que sugiere medias similares entre sus niveles. Todas las pruebas de Levene fueron no significativas (p> 0,05), que valida el uso de Tukey HSD.
Las comparaciones post hoc de Tukey HSD (tabla 4) se realizaron para las variables en las cuales ANOVA resultó significativo. Para frecuencia de uso y dependencia de uso, los grupos clasificados en el nivel bajo mostraron un desarrollo significativamente menor que los grupos de nivel medio y alto (p< 0,005). No se observaron diferencias significativas entre los niveles medio y alto para ambas variables. En cuanto al establecimiento de reglas, el grupo con nivel bajo tuvo un desarrollo significativamente menor, que el grupo de nivel medio (p= 0,047). Las comparaciones que involucran el nivel "alto" en esta variable, no fueron significativas (tamaño muestral reducido de este grupo; n= 7).
DISCUSIÓN
Los hallazgos desafían percepciones simplistas sobre el uso de pantallas y requieren una interpretación matizada. Contrario a la expectativa de que un menor uso de pantallas o menor "dependencia" siempre sería mejor, los resultados revelaron una asociación contraintuitiva: Los niños con baja frecuencia de uso de pantallas y baja dependencia percibida mostraron un desarrollo cognitivo global significativamente inferior que sus pares con niveles medios o altos. Este patrón es consistente con Guellal B y otros,(19) que sugiere que no es la cantidad de exposición per se, sino el contexto, la calidad de la interacción y el contenido lo que influye en el desarrollo.
Esta paradoja es vital: La falta de uso de pantallas en un entorno digitalizado podría indicar una deficiencia en el acceso a estimulación (digital y posiblemente general) o reflejar condiciones de desarrollo preexistentes que limitan la interacción del niño con el medio. Por lo tanto, el hallazgo subraya que el enfoque debe centrarse en promover la calidad y el uso estratégico del medio digital sobre la restricción total.
Asimismo, el grupo con bajo establecimiento de reglas familiares se asoció con un desarrollo cognitivo global significativamente menor que el nivel medio. Esto refuerza la importancia de ambientes estructurados y límites claros, un pilar fundamental en las recomendaciones para el desarrollo infantil. Este hallazgo concuerda con investigaciones en otros contextos, como la de Pedersen J y otros(20) en niños daneses, quienes encontraron una relación gradual estadísticamente significativa: Cuantas menos normas sobre pantallas informaron los padres, más tiempo pasaban sus hijos frente a ellas. Esto subraya la consistencia global en la efectividad de las reglas parentales como estrategia para gestionar el uso de pantallas. La cautela en la interpretación del grupo "alto" de reglas es necesaria debido a su reducido tamaño muestral (n= 7).
Sorprende que la supervisión familiar no mostró asociación significativa. Esto sugiere que la variable, tal como fue medida, no capturó la calidad de la interacción. Streegan C y otros(21) y la literatura general enfatizan que el acompañamiento dialógico y la covisualización activa potencian los beneficios y mitigan riesgos. Para la mediación familiar, esto implica que las campañas deben ir más allá de la mera promoción de la supervisión, enfatizar la mediación activa, el uso compartido y la selección de contenido educativo.(21,22)
La complejidad de la relación entre el uso de pantallas y el desarrollo cognitivo temprano se evidencia más por estudios longitudinales. Por ejemplo, Yang S y otros(23) en su cohorte madre-hijo EDEN, no encontraron asociación entre las trayectorias de tiempo de pantalla desde los 2 hasta los 11-12 años y las capacidades intelectuales en la infancia tardía. De forma similar, otro estudio de Yang S y otros,(24) esta vez con la cohorte de nacimiento francesa ELFE, encontró asociaciones débiles entre el tiempo de pantalla y la cognición tras ajustar por múltiples factores. Ambos estudios refuerzan la idea de que el contexto y las prácticas específicas de uso (como el uso de televisión durante las comidas familiares) son más críticos que el tiempo total de pantalla en el desarrollo cognitivo, siendo consistente con los hallazgos de este estudio sobre la importancia de la calidad y el contexto.
En conjunto, estos hallazgos subrayan la complejidad de la relación entre el uso de pantallas y el desarrollo cognitivo temprano, un área de estudio de alta relevancia regional. Este estudio, con una amplia muestra de Ecuador, es fundamental para generar evidencia contextualizada. La necesidad de promover hábitos digitales saludables y estrategias de mediación activa es consistente con las revisiones sistemáticas recientes que han identificado el enfoque en intervenciones de uso saludable y actividad física como crucial para el desarrollo.(25) Estudios de implementación práctica también respaldan la eficacia de establecer acuerdos y límites estructurados para el tiempo de pantalla, en lugar de la restricción total.(26)
En conjunto, estos hallazgos subrayan la complejidad de la relación entre el uso de pantallas y el desarrollo cognitivo temprano, un área de estudio de alta relevancia regional. Este estudio, con una amplia muestra de Ecuador, es fundamental para generar evidencia contextualizada.
Futuras investigaciones deben abordar las limitaciones de este estudio transversal, enfocándose en estudios longitudinales para confirmar la dirección causal de la relación entre los patrones de uso y el desarrollo. Además, será crucial incluir variables adicionales que profundicen en el contexto y la calidad de la mediación familiar (como el nivel socioeconómico detallado y la calidad específica del contenido consumido), y otras medidas de desarrollo para complementar el constructo de desarrollo cognitivo global.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Gay Querol Leiva L. Impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Vida Cotidiana [Internet]. Gestión (Montevideo). 2025;3:130. DOI: 10.62486/agma2025130.
2. Devi KA, Singh SK. The Hazards of Excessive Screen Time: Impacts on Physical Health, Mental Health, and Overall Well-Being [Internet]. Journal of Education and Health Promotion. 2023;12(1),413. DOI: 10.4103/jehp.jehp_447_23
3. Patel R, McQueen E, Gold C. Balancing Digital Media Exposure: Enhancing Language and Social Development in Early Childhood [Internet]. Pediatr Rev. 2025;46(5):245–57. DOI: 10.1542/pir.2024-006413
4. Ponti M. Screen Time and Preschool Children: Promoting Health and Development in a Digital World [Internet]. Paediatr Child Health. 2023;28(3):184–92. DOI: 10.1093/pch/pxac125
5. Hao L, Xu T, Zhou W, Yang J, Peng S, Liu M, et al. Developmental Differences in Generalizable Neural Representations Driven by Multiple Emotional and Cognitive Tasks [Internet]. Acta Psychol Sin. 2025;57(2):218–31. DOI: 10.3724/SP.J.1041.2025.0218
6. Tooley UA, Bassett DS, Mackey AP. Environmental Influences on the Pace of Brain Development [Internet]. Nat Rev Neurosci. 2021;22(6):372–84. DOI: 10.1038/s41583-021-00457-5
7. Massaroni V, Delle Donne V, Marra C, Arcangeli V, Chieffo DPR. The Relationship between Language and Technology: How Screen Time Affects Language Development in Early Life—A Systematic Review [Internet]. Brain Sci. 2024;14(1):27. DOI: 10.3390/brainsci14010027
8. Jusienė R, Breidokienė R, Baukienė E, Rakickienė L. Emotional Reactivity and Behavioral Problems in Preschoolers: The Interplay of Parental Stress, Media-Related Coping, and Child Screen Time [Internet]. Children. 2025;12(2):188. DOI: 10.3390/children12020188
9. Kim J, Tsethlikai M. Longitudinal Relations of Screen Time Duration and Content with Executive Function Difficulties in South Korean Children [Internet]. J Child Media. 2024;18(3):386–404. DOI: 10.1080/17482798.2024.2342344
10. Binet MA, Couture M, Almeida ML, Bégin M, Fitzpatrick C. Perspectives on Preschooler Screen Time and Global Development [Internet]. In: Frizzo GB, editor. Digital Media and Early Child Development: Theoretical and Empirical Issues. Cham: Springer Nature Switzerland; 2024. p. 75–94. DOI: 10.1007/978-3-031-69224-6_6
11. Yuan R, Zhang J, Song P, Qin L. The Relationship between Screen Time and Gross Motor Movement: A Cross-Sectional Study of Pre-School Aged Left-behind Children in China [Internet]. PLOS ONE. 2024;19(4):e0296862. DOI: 10.1371/journal.pone.0296862
12. López YBV, Sinche TLQ, Quinto LHC, Espinoza TGM, Jiménez JMA. Influencia de la integración de herramientas tecnológicas en la motivación de los estudiantes de educación básica. Rv Latinoamericana de Calidad Educativa. 2025;2(2):25-33. DOI: 10.70625/rlce/149
13. Santos RMS, Mendes CG, Marques Miranda D, Romano-Silva MA. The Association between Screen Time and Attention in Children: A Systematic Review [Internet]. Dev Neuropsychol. 2022;47(4):175–92. DOI: 10.1080/87565641.2022.2064863
14. Pedraza-Ricra D, Yapo-Esteban RG, More-Espinoza MN, Basauri MA. Importancia de la presencia parental en el neurodesarrollo del niño [Internet]. Revista Cubana de Medicina Militar. 2025 [acceso: 26/07/2025];54(2):e025060025. Disponible en: https://revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/article/view/60025
15. Pérez-Jara C, Ruíz Y. Evaluación Neuropsicológica En Niños Con Trastornos Del Neurodesarrollo [Internet]. Rev Med Clin Las Condes. 2022;33(5):502–11. DOI: 10.1016/j.rmclc.2022.07.007
16. Chinome Torres JD, Rodríguez Barreto LC. Comparación de Los Baremos Del CUMANIN y CUMANES: Una Experiencia Psicométrica [Internet]. Rev Psicol (PUCP). 2022;40(1):401–32. DOI: 10.18800/psico.202201.013
17. Abdul Hadi A, Roslan SR, Mohammad Aidid E, Abdullah N, Musa R. Development and Validation of a New Gadget Addiction Scale (Screen Dependency Scale) among Pre-School Children in Malaysia [Internet]. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(24):16916. DOI: 10.3390/ijerph192416916
18. Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki de la AMM – Principios éticos para las investigaciones médicas con participantes humanos [Internet]. Ginebra: AMM; 2024 [acceso 23 de octubre de 2025]. Disponible en: https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/
19. Guellai B, Somogyi E, Esseily R, Chopin A. Effects of Screen Exposure on Young Children’s Cognitive Development: A Review [Internet]. Front Psychol. 2022;13:923370. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.923370
20. Pedersen J, Rasmussen MG, Olesen LG, Klakk H, Kristensen PL, Grøntved A. Recreational Screen Media Use in Danish School-Aged Children and the Role of Parental Education, Family Structures, and Household Screen Media Rules [Internet]. Prev Med. 2022;155:106908. DOI: 10.1016/j.ypmed.2021.106908
21. Streegan CJB, Lugue JPA, Morato-Espino PG. Effects of Screen Time on the Development of Children under 9 Years Old: A Systematic Review [Internet]. J Pediatr Neonatal Individ Med. 2022;11(1):e110113–e110113. DOI: 10.7363/110113
22. Krafft H, Boehm K, Schwarz S, Eichinger M, Büssing A, Martin D. Media Awareness and Screen Time Reduction in Children, Youth or Families: A Systematic Literature Review [Internet]. Child Psychiatry Hum Dev. 2023;54(3):815–25. DOI: 10.1007/s10578-021-01281-9
23. Yang S, Poncet L, Tafflet M, Lioret S, Peyre H, Ramus F, et al. Association of Screen Use Trajectories from Early Childhood with Cognitive Development in Late Childhood: The EDEN Mother–Child Cohort [Internet]. Comput Hum Behav. 2024;152:108042. DOI: 10.1016/j.chb.2023.108042
24. Yang S, Saïd M, Peyre H, Ramus F, Taine M, Law EC, et al. Associations of Screen Use with Cognitive Development in Early Childhood: The ELFE Birth Cohort [Internet]. J Child Psychol Psychiatry. 2024;65(5):680–93. DOI: 10.1111/jcpp.13887
25. Oh C, Carducci B, Vaivada T, Bhutta ZA. Interventions to Promote Physical Activity and Healthy Digital Media Use in Children and Adolescents: A Systematic Review [Internet]. Pediatrics. 2022;149(Suppl 6):e2021053852I. DOI: 10.1542/peds.2021-053852I
26. Milner EK, Johnson R, Milner KA. Implementation of a Screen Time Agreement for School Aged Children in a Federally Qualified Health Center: An Evidence-Based Quality Improvement Project [Internet]. J Nurse Pract. 2025;21(1):105251. DOI: 10.1016/j.nurpra.2024.105251
Conflictos de interés
Los autores declaran que no tienen conflictos de interés, ni recibieron financiamiento para realizar la investigación.
Contribuciones de los autores
Conceptualización: Iván Leonardo Pincay Aguilar, Athan Alexander González Cano.
Procesamiento de datos: Iván Leonardo Pincay Aguilar, Athan Alexander González Cano.
Análisis formal: Iván Leonardo Pincay Aguilar, Athan Alexander González Cano.
Investigación: Iván Leonardo Pincay Aguilar, Alex Xavier Win Mejia.
Metodología: Iván Leonardo Pincay Aguilar, Alex Xavier Win Mejia.
Supervisión: Athan Alexander González Cano.
Validación: Athan Alexander González Cano.
Escritura – borrador original: Iván Leonardo Pincay Aguilar.
Escritura – revisión y edición: Iván Leonardo Pincay Aguilar, Christian Milton Molina Garces.
Disponibilidad de datos
Los conjuntos de datos generados y analizados durante el presente estudio son confidenciales y contienen información que podría comprometer la privacidad individual de los participantes, conforme a los principios éticos establecidos y el consentimiento informado obtenido. Por lo tanto, no pueden ser divulgados públicamente ni compartidos. Dichos datos se encuentran almacenados de forma segura por el equipo de investigación de la cátedra de Neuropsicología de la Universidad Estatal de Milagro. Para consultas o solicitudes adicionales, que serán evaluadas en cumplimiento estricto con las normativas éticas institucionales y de confidencialidad, puede contactarse directamente con el autor de correspondencia a través del correo electrónico: ipincaya@unemi.edu.ec